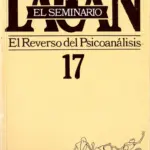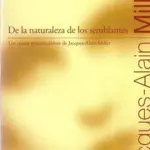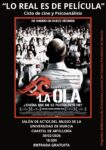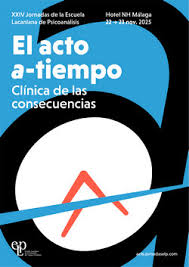
XXIV Jornadas de la ELP
XXIV Jornadas de la ELP
«El acto a-tiempo»
CLÍNICA DE LAS CONSECUENCIAS
Málaga 23 y 24 de noviembre, 2025
Nuestra época vive bajo el imperativo de la transparencia, la exigencia de visualización permanente y de satisfacción inmediata. La manera en la que se presentan hoy los sujetos en el análisis ha cambiado. El ser adquiere cada vez mayor consistencia imaginaria, y no siempre es la falta o la división lo que altera la vida. El sujeto aparece en la escena del mundo en el actuar, en la agitación, en un hacer precipitado1.
Abordar en estas Jornadas el acto implica la pregunta por cómo se analiza hoy. Es evidente que el análisis es una práctica de la palabra, aunque no se trata sólo de palabras, sino de cómo éstas se articulan con el goce. Alcanzar el decir, alcanzar el cuerpo en su anudamiento con la lengua, es la apuesta en la dirección de la cura.
El estatuto del acto en psicoanálisis es poliédrico y se distancia, desde los primeros textos freudianos, de la definición de la mera acción motora o refleja, o del dualismo acto-potencia. Su expresión en la clínica es variada e incluye actos no tan fallidos, otros aparentemente inmotivados e imprevistos, algunos bajo el signo de la urgencia y la sustracción del sujeto. Sus efectos serán muy relevantes sobre la concepción misma de la responsabilidad de cada uno y las consecuencias que se derivan. Emerge, en primer plano, el deber ético de asumir la vinculación con el deseo que demuestran las formaciones del inconsciente y, más aún, la implicación con modos de satisfacción en el propio malestar.
El acto analítico toca lo que se ha llamado relación analítica, pero no solo eso. En la cura se puede decir que hay dos usos comunes de la palabra acto. El primero se refiere al acto del principio, el compromiso del sujeto a hacer un análisis, que podrá arribar al acto al final, de conclusión de la experiencia. Y, por otro lado, el que atañe efectivamente al analista, quien sitúa el acto en la topología del objeto y su vacío, en la relación paradójica entre deseo y goce.
De este modo, la pregunta por el acto analítico alcanza a la distinción entre acto y trabajo analítico. Es evidente que, sesión a sesión, “el paciente trabaja, el analista hace el acto analítico, pero el trabajo analítico lo hace el paciente, el analista en cierto modo lo pone a trabajar”2. ¿Cómo? El acto analítico elimina cualquier uso rutinario en la práctica.
Entonces, ¿a qué nivel hay que situar el acto del analista? Ponemos el acento en la presencia efectiva en detrimento del pensamiento sobre el otro. ¿Qué sería esa presencia?
Lacan recurre a la analogía del teatro griego para dar cuenta de lo que sucede en un análisis y propone que el analista “no hace sino ubicarse en el lugar del actor, en la medida en que basta un actor para sostener la escena”3. De este modo, “ocupa la posición del semblante”4, brindando su presencia a algo diferente a sí mismo, lo que, paradójicamente, lo borra como actor de la tragedia, una función, vaciada de la persona del analista. Ello posibilita que la escena conocida cambie de sentido y pueda emerger el decir que sostenía sus dichos como algo nuevo, sorprendente e imprevisto. Esto da su valor real al acto psicoanalítico.
El asunto del tiempo toca muy de cerca al psicoanálisis lacaniano, tanto por el uso variable de la temporalidad en las sesiones, que implica concebir el tiempo como no homogéneo, cuanto por la introducción de una dimensión lógica novedosa en su propia progresión. Y es que “en la sesión la interpretación se espera. La sesión se desarrolla en la espera de la interpretación y es exactamente esa espera lo que hace que todo lo que yo digo tome otro valor, un alcance diferente de aquel que concibo”5. El momento de concluir, precedido por el instante de ver y el tiempo de comprender, no es simplemente un final, sino una elaboración sobre el tiempo, desligado de una cronología. Algo que solo puede ejercerse, dirá Lacan, al modo de un a-tiempo lógico6. Se pone en juego la decisión subjetiva más allá de determinaciones de cualquier índole. Aquí acto y clínica de las consecuencias se emparejan.
Con las XXIV Jornadas nos adentramos, por tanto, en la exploración del uso clínico que se desprende de la categoría del acto, en su anudamiento al tiempo y las consecuencias.
Manuel Montalbán y Victoria Vicente
Directores de las XXIV Jornadas de la ELP
- Alberti, Ch. (2024). «El psicoanálisis en dirección de la juventud hoy». Intervención en el XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, Buenos Aires, 27 de noviembre de 2024. Inédito.
- Miller, J.-A. (2010). Conferencias porteñas, tomo 2. p. 177.
- Lacan, J. (2008). De un Otro al otro, El Seminario, Libro 16 (1968-69). Paidós, p. 317.
- Lacan, J. (2012). …O peor, El Seminario, Libro 19, (1971-1972). Paidós, p. 170.
- Miller, J.-A. (2001). La erótica del tiempo. Editorial Tres Haches, p. 37.
- Dos referencias al respecto:
Lacan, J. (1966). Entrevista de Jacques Lacan con Paolo Caruso con motivo de la publicación de los Écrits y Lacan, J. (2012) 2El Acto analítico2. Reseña del seminario 1967-1968, Otros escritos. Buenos Aires, Paidós, p. 401.
EJES
Síntoma, angustia y acto analítico
El psicoanálisis propone un tratamiento, desde la ética y la lógica que le son propias, para el síntoma y la angustia que este envuelve.
Hay una estrecha vinculación entre deseo y angustia, y la inhibición está fundamentalmente referida a un acto que lleva la marca del deseo.
El despliegue en la cura analítica del síntoma apunta, a partir del acto analítico, a otro tratamiento de la angustia y el deseo que no sea la inhibición.
Transferencia, consentimiento y acto analítico
Hay un consentimiento al inconsciente y al acto analítico que implica la transferencia; también cabe hablar de la transferencia negativa. Igualmente, es de gran interés la cuestión general del consentimiento y la implicación del sujeto del inconsciente, que, como tal, no puede ser transparente a sí mismo. Entonces, ¿cómo se juega ahí la dimensión del acto de consentir?
Del trabajo analítico al deseo del analista. Hablar, leer, decir, hacer
Aludimos a la lógica del trabajo analítico que desemboca en el deseo del analista. Recorrido que comienza con el acto del analizante que decide iniciar un análisis, consintiendo a la asociación libre. A partir del trabajo de lectura que implica la escucha analítica, esta conduce a un decir en el que está implicado el acto analítico, el deseo del analista y también el acto final del analizante en la conclusión del recorrido.
El niño y el acto
Este eje indaga tanto en los actos del sujeto infantil, como son la elección de vivir, la insondable decisión del ser, el consentimiento o no a la metáfora paterna y el lenguaje, las elecciones del sexo, etc., como en las posibilidades del acto analítico en la clínica psicoanalítica con niños, sus condiciones y sus efectos.
Acto, acting out y pasaje al acto
Rechazo del inconsciente y patologías contemporáneas del acto. Interrogamos la clínica contemporánea desde esta tríada clásica.
Introducimos el rechazo del Inconsciente, porque consideramos que en la clínica propiamente psicoanalítica no podemos sostener con apresuramiento lo “patológico” del acting o el pasaje al acto.
Es relevante subrayar las distintas declinaciones del rechazo del Inconsciente en las patologías contemporáneas del acto, lo que implica también la dimensión ética. Conservamos el término “patologías” como un modo de acercarnos a otros discursos “psi”, manteniendo a la vez la especificidad del discurso analítico.
El acto analítico, un acto sin medida
Su lógica, su contingencia y su ética
Tenemos presente la definición de Lacan del acto analítico como “un acto aún sin medida”, tal como lo nombra en la conferencia “El psicoanálisis, razón de un fracaso”.
Buscamos destacar que el acto analítico es esperado en cada sesión y, a la vez, es afín a la sorpresa, lo contingente y lo inesperado.
Un acto que tiene como fondo la no relación sexual y sus consecuencias, que apunta a lo real, pero que también se abre a hacer de lo imposible la posibilidad del acto.
El acto analítico no es susceptible de enseñarse, aprenderse, estandarizarse o protocolizarse, e implica, por ello mismo, la lógica y la ética precisas, propias del discurso analítico que nos convoca.
Repetición, iteración y a-temporalidad de la pulsión. La escansión
Proponemos la articulación, diferencia y particularidad de cada uno de los términos. La repetición que conmemora una imposibilidad, toda vez que abre a lo nuevo, la iteración que “no cesa” y percute el cuerpo, y la pulsión que no conoce estaciones, ni día ni noche, tal como la describía Freud.
El término escansión lo hemos tomado en alusión condensada al acto analítico como corte, pero también en alusión a la sonoridad y la métrica que corta el poema y realza la resonancia más allá del sentido.
Comisión Epistémica
- Paloma Blanco: responsable
- Rosa López
- Ruth Pinkasz
- Lidia Ramirez
- Jesús Sebastián